Cuando Raimon cantaba estos versos entre pasillos, en iglesias, en actos semiclandestinos o en ocultas salas todos sabíamos cual era el significado de sus palabras. Jo vinc d’un silenci representó, junto con otras canciones, los anhelos de un pueblo que se sentía con fuerzas para gritar. Eran los trabajadores y las trabajadoras, que a lo largo de siglos y siglos habían estado en el anonimato quienes reclamaban que el silencio fuera voz, fuera música y, sobre todo, que fuera libertad. Durante algunos años republicanos la clase obrera recuperó dignidad y exigió justicia pero con el franquismo el silencio se hizo norma, se construyó un yugo fortificado imposible de traspasar.
Y vinieron los años de hambre, no solo de alimento sino de derechos y libertades. El exterminio paulatino de las organizaciones obreras, la represión de cualquier vestigio de protesta, el miedo, la amenaza y el exilio como solución menos mala. Y así los lazos de solidaridad creados, los avances educativos, las diferentes reformas políticas y todos aquellos progresos que habían supuesto los años republicanos se transformaron en un ínfimo sueño, un suspiro rápido y compungido, un anhelo utópico.
La muerte del dictador, junto con alguno de sus colaboradores, hizo cambiar la situación. Además, habían sucedido una serie de transformaciones estructurales que habían cambiado la morfología del Estado. Si en los años cuarenta la sociedad era profundamente rural, agrícola y analfabeta. Muy empobrecida debido especialmente a la Guerra Civil, así como a la incompetencia de la política económica franquista. En los setenta, y gracias sobre todo a la época de crecimiento económico mundial (los “años dorados del capitalismo”), observamos importantes transformaciones. Nos encontramos delante de grandes núcleos urbanos densamente poblados por trabajadores y trabajadoras procedentes de las zonas rurales y más empobrecidas del país. La industria y el sector servicios pasan a ser los principales responsables del crecimiento económico, y la agricultura se queda con papel más residual. A todo esto, la tasa de analfabetismo desciende mientras que el número de graduados y universitarios aumenta.
Y en este contexto sucede el cambio de un régimen a otro. El silencio se hace protesta y miles de trabajadores y trabajadoras salen a la calle para reivindicar unos mínimos derechos laborales. A éstos se van sumando otros, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a decidir, la amnistía o el derecho de las diferentes culturas a vivir. No es solo el grito de la clase trabajadora, también emergen diversos nuevos movimientos sociales como el movimiento vecinal o ciudadano, el feminista, el ecologista (La lucha contra Lemoiz es un ejemplo) o el pacifista (los primeros objetores). Es a finales de los años setenta en donde se conjugan todos ellos bajo un mismo marco discursivo: el derecho de los ciudadanos silenciados a decidir su proyecto de vida individual y colectivo.
Es en esta misma época en donde observamos la primera recuperación seria de nuestra historia más reciente. No solo de los crímenes y desastres del franquismo, sino de los avances republicanos, así como de las causas de la Guerra Civil y de la derrota republicana. Se reflexiona sobre las diferentes opciones de izquierda, sobre sus discrepancias y sobre el juego sucio entre ellas. Este ejercicio crítico sobre nuestros orígenes supone la recuperación de identidad. De una identidad que el régimen fascista se había ocupado de diluir, desintegrar y exterminar.
No es solo la desaparición física de tantos y tantos activistas lo que acaba con la identidad colectiva, sino el aniquilamiento de nuestra memoria colectiva. El franquismo se encargó de hacer desaparecer símbolos como la bandera tricolor, los nombres de calles, las esculturas, los cuadros que representaban los valores de igualdad, libertad y justicia social. Como si de una estrategia orwelliana se tratase, se encargó de transformar la historia: publicando libros mentirosos, haciendo grandes discursos que tergiversaban los hechos o haciendo del nodo la principal herramienta para confundir la realidad.
En la transición existe todo un movimiento para recuperar lo silenciado, lo oculto. Es en esta época en donde una generación de historiadores vuelve a conceder dignidad a su profesión. Se cambian los nombres de las calles, se ocultan bustos del dictador y se da pie a una serie de iniciativas para recuperar nuestra memoria histórica.
Sin embargo, el ruido de sables limitó tales iniciativas y el desencanto que precedió los primeros años de la transición desincentivó esta recuperación. Luego, ya bajo una raquítica democracia, fueron sucediendo humildes proyectos de recuperación de la memoria histórica, desapercibidos la mayoría de ellos por la opinión pública.
Supongo que la distancia hace que percibamos la realidad de forma diferente. Así, unas décadas después existe la imperiosa necesidad de hacer una profunda, exhaustiva y científica recuperación histórica. Como un imperativo categórico consideramos que las generaciones más jóvenes no deben de perder sus orígenes.
Otras décadas de silencio han provocado que miles de jóvenes ciudadanos busquen sus raíces, tengan curiosidad de conocer la vida de sus abuelos y de sus padres. No es coincidencia que el número de publicaciones sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil o sobre el franquismo hayan aumentado considerablemente. Que exista un público expectante por conocer las nuevas novelas de Javier Cercas, que uno de los documentales más conocidos sea “Els nens perduts del franquisme”, que se hagan conferencias, congresos y exposiciones muy bien acogidas por miles de ciudadanos. Tampoco es coincidencia que durante el gobierno de Aznar en las movilizaciones se confundieran banderas republicanas con pancartas en contra de la Guerra de Irak, en contra del Prestige o en contra del decretazo.
Nada de todo esto es una simple anécdota. Tal y como pasara en un período convulso como fue la transición política, ahora existe la necesidad de recuperar los orígenes. Nuestra particular democracia cerró en falso este deber ciudadano y ahora nos encontramos delante de un grito joven para recuperar sus orígenes y construir su identidad.
Supongo que algunas prácticas de la antigua Alianza Popular, supongo que el auge de la extrema derecha en determinados lugares de la península y otros brotes fascistas han hecho que se despertara otra vez la bestia negra. Se han vuelto a observar dos bandos, se han recuperado interpretaciones franquistas de la Segunda República y de la Guerra Civil (como las del impresentable Pío Moa) y se ha percibido la debilidad y el retroceso de nuestro sistema político democrático (recuérdese las declaraciones golpistas de hace unos meses o la confusión entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial).
Es de salud democrática hacer una reflexión sobre las necesidades de recuperar la memoria histórica. Entre ellas la de no volver a tropezar dos veces con la misma piedra. Es necesario recuperar todos aquellos avances que se realizaron durante la transición en este sentido. La recuperación de los orígenes supone encadenar las generaciones pasadas con las futuras, construir la identidad colectiva esencial para enfocar el presente y el futuro con las claves del pasado. La importancia de la historia colectiva, silenciada durante el franquismo y olvidada durante la democracia, radica en el hecho de que señala como motor de la historia a la ciudadanía anónima, no a grandes líderes ni a elocuentes pactos, sino a la “lluita que és sorda i constant”.








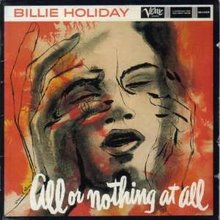











Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada